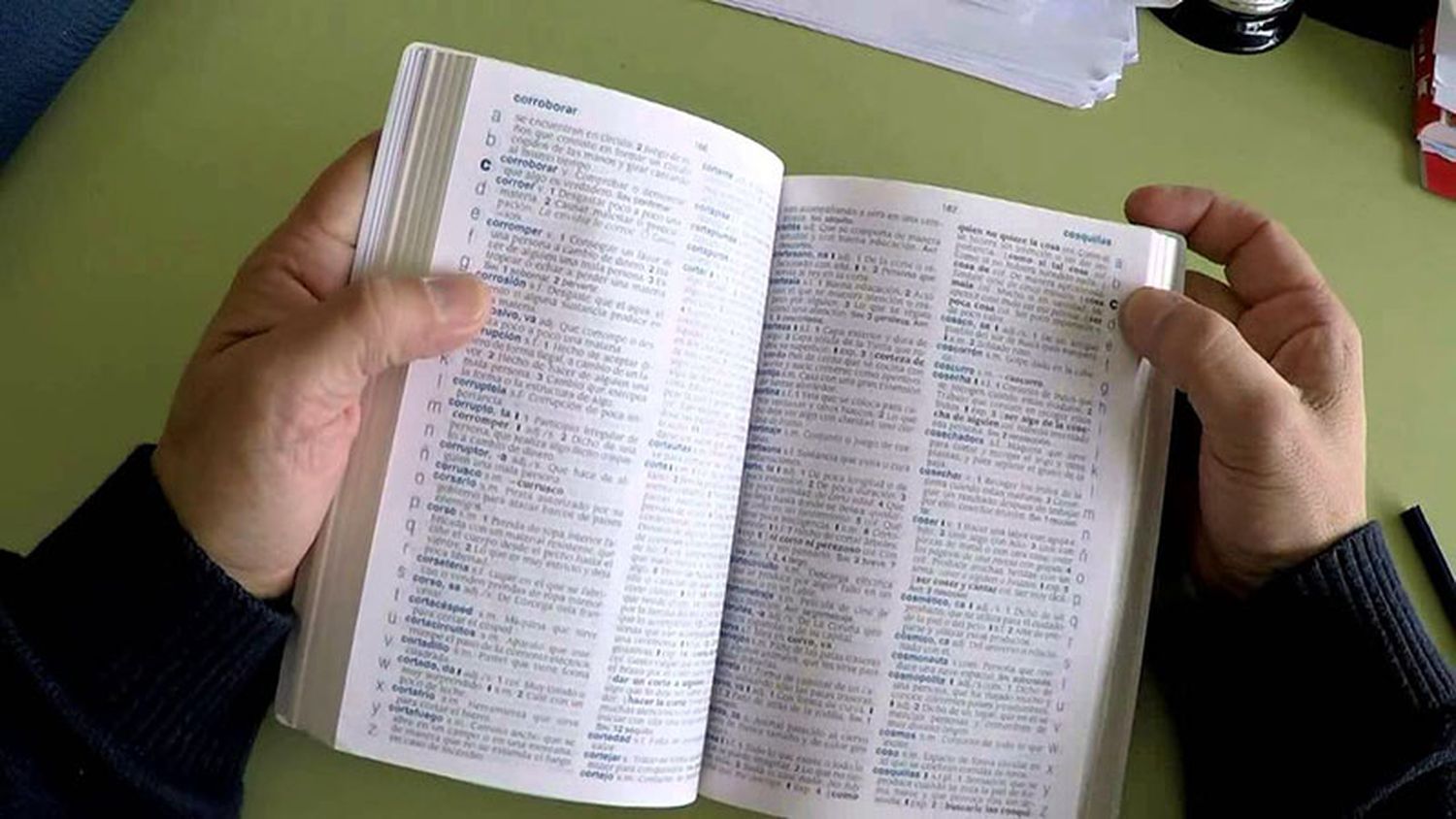Etimologías curiosas pero que siguen vigentes
A lo largo de los siglos, se ha ido produciendo un desgaste que en el significado de las palabras
Por María del Rosario Ramallo (*)
En más de una oportunidad, a través de esta columna, he recurrido a la etimología de algunos vocablos, esto es, me he remontado al origen lejano, pero casi siempre esclarecedor de términos de uso cotidiano. Afortunadamente, he podido hacerlo porque tuve, desde adolescente, formación clásica, hecho que contribuyó a desarrollar una mente analítica y a enriquecer mi visión lingüística frente al español y a cada uno de los idiomas que fui aprendiendo.
El desgaste que se ha ido produciendo en el significado de las palabras a lo largo de los siglos provoca que el hablante del siglo XXI esté, en más de una oportunidad, muy alejado del valor semántico primitivo de vocablos que nos producen verdaderas sorpresas. Lo ejemplificaré a partir de las voces ‘ministro’, ‘maestro’, ‘candidato’ y ‘alumno’. Mis explicaciones no serán meras impresiones subjetivas sino el resultado de una investigación prolija y rigurosa en diccionarios especializados, que han viajado a través del tiempo para echarnos luz sobre el alcance de los términos en su origen, muchas veces contrastante con su valor actual.
Significados
¿De dónde viene la palabra ‘ministro’? ¿Cuál es hoy su significado? Comencemos por responder esta segunda pregunta; el diccionario académico nos da varios valores, de los cuales los más significativos son: «Persona que forma parte del gobierno como responsable de uno de los departamentos en que se divide la administración del Estado». Como extensión de este primer valor, vemos que también se denomina ‘ministro’ al agente diplomático con un rango determinado y, en algunos países americanos, al juez de la Corte o Tribunal Supremo. Además, en el ámbito religioso, un ‘ministro’ es el prelado ordinario de cada convento; específicamente, en la Compañía de Jesús, el ‘ministro’ es el religioso que cuida del gobierno económico de las casas y colegios.
Lo interesante es que este sustantivo se vincula a un verbo que no usamos demasiado: se trata de ‘ministrar’, del cual leemos que significa «servir o ejercer un oficio, empleo o ministerio». Esa acepción de ‘servir’, con el sentido de «estar al servicio de alguien», es la que nos traslada veintiún siglos atrás, para encontrarnos con el sustantivo latino ‘minister’, que servía para nombrar al «sirviente». En los étimos del término, encontramos el adverbio «minus» (menos). En modo alguno, deben contraponerse los valores antiguo y moderno del mismo vocablo, pero sí cabe la reflexión acerca de la necesidad de aquilatar para quien ejerza las funciones de ‘ministro’, ya del gobierno, ya del culto, una actitud de servicio, de entrega a quienes dependen de él. Debería poder aplicársele siempre a un ministro la cualidad de ‘humilde’, tomando en consideración el valor prístino de este adjetivo: «humilis» es la persona capaz de aceptar sus limitaciones y de mirar hacia abajo; efectivamente, se vincula a «humus», el suelo, la tierra.
¿Y cuál es la relación con ‘maestro’? También el origen del término se halla en el latín: el sustantivo «magister» que, según el Diccionario por raíces del latín, de Segura Munguía, tomaba los significados de «el que es más, el que manda, dirige, conduce; el guía, director, jefe, maestro, pedagogo»; también, en sentido figurado, «el autor, instigador, promotor, consejero». Todos estos valores le son conferidos a partir de la inclusión, en su raíz, del adverbio «magis», cuya traducción al español es «más». Es importante contrastar, entonces, los núcleos semánticos encerrados en ‘ministro’ y en ‘maestro’: en el primer caso, el núcleo ‘minus’ conllevaba la idea de servir como actitud de entrega; en el segundo caso, el núcleo ‘magis’ arroja la connotación positiva de la figura que conduce a ser mejor, a alcanzar ‘más’, no en sentido material, sino en saber y perfección.
De dónde viene
En muchos lugares de consulta, se suele encontrar una etimología equivocada del término ‘alumno’ a través de la división de la palabra en e prefijo ‘a’, al que se le otorga carácter privativo, y en la base ‘-lumno’, que se hace derivar del sustantivo latino ‘lumen’, cuya traducción es «luz»; de este modo, se define al ‘alumno’ como un «ser sin luz». Pero esa etimología, tan popularizada y erróneamente divulgada, no ha tomado en consideración que el vocablo ya existía en latín como «alumnus», forma correspondiente a un sustantivo («niño que se cría o educa; alumno, discípulo») y a un adjetivo («alimentado, criado»). Si observamos, en los dos casos se insiste con la idea de crianza, precisamente porque ‘alumno’ tiene en su raíz el verbo ‘alere’, que equivalía a «mantener, sustentar, alimentar, criar, educar». También, figuradamente, ese verbo portaba los significados de «fomentar, favorecer, alentar, aumentar, engrandecer». ¡Excelente, entonces, la relación entre el ‘maestro’, que lleva a ser más, y el ‘alumno’, que resulta favorecido y alentado! Todos hemos sido alumnos y hemos encontrado en nuestra formación a quien nos llevó a alcanzar más, en busca de la perfección. No en vano el mencionado ‘alere’ da, en su conjugación, el participio «altus», del cual proviene nuestro actual ‘alto’, con el valor de «elevado», tanto en sentido recto como figurado.
En las épocas de elecciones, ¡cuántas personas se postulan como ‘candidatos’! ¿Qué valor tiene hoy ese término? De acuerdo con el diccionario académico, la definición del vocablo es «persona que pretende algo, especialmente un cargo, premio o distinción». Si ahondamos en la etimología, nos encontramos con que, en latín, un «candidatus» era el aspirante o pretendiente, vestido con toga blanca para causar buena impresión a los posibles electores. Sucedía que el color de esa toga se nombraba con el adjetivo «candidus», esto es, blanco brillante, resplandeciente, como símbolo de pureza e integridad. Estos términos se relacionaban con el verbo «candidare», inexistente hoy, pero con el sentido de «blanquear, poner en blanco».
La historia de las palabras nos ubica, a lo largo del tiempo, en otras concepciones culturales, y transparenta, en sus núcleos semánticos, valores perennes que, quizás, deberían rescatarse y pervivir.///
(*) Profesora y licenciada en Letras